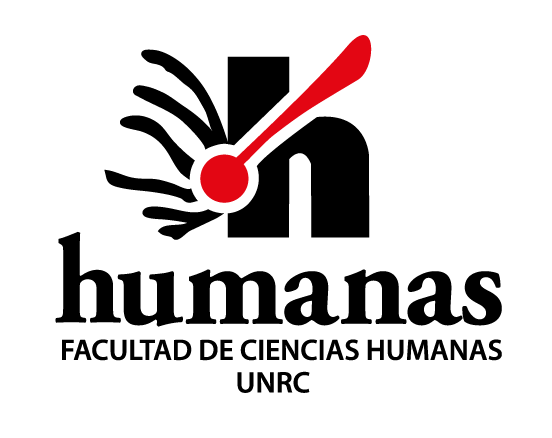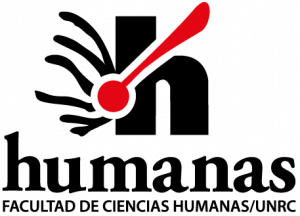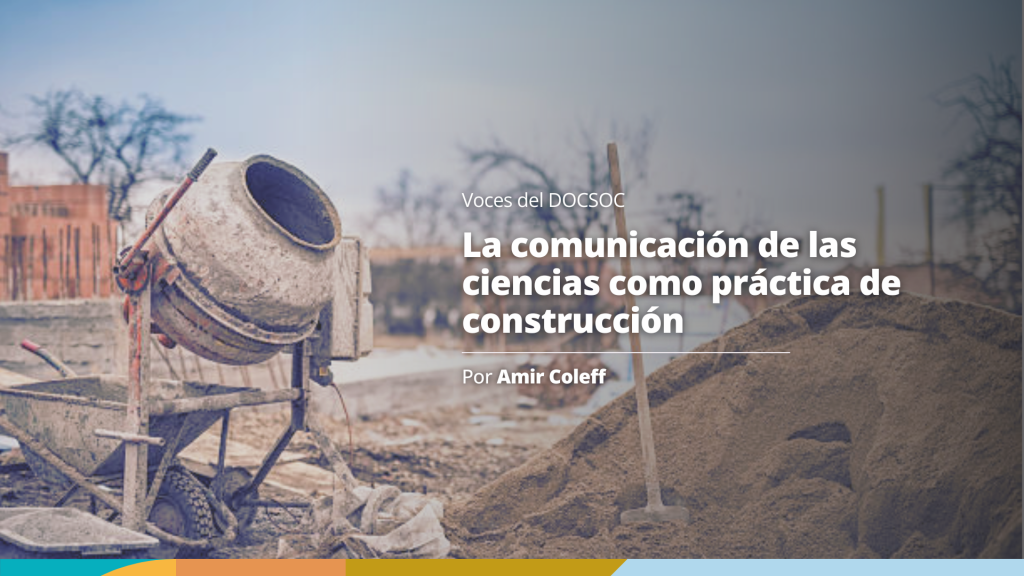
Entre los meses de abril y julio realicé una estancia doctoral en la Universidad de Murcia (UMU-España). Allí, me aboqué al estudio de las estrategias de comunicación de las ciencias de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i), una estructura institucional específica de la UMU para la comunicación de las ciencias, pionera y referente de la divulgación científica en toda España. Bajo la coordinación académica de la Dra. Delfina Roca Marín, participé en actividades de investigación, docencia y extensión universitaria, así como en diferentes proyectos y actividades de divulgación científica. Dicha experiencia -rica en aprendizajes en lo personal, en lo académico y en lo institucional-, me permitió reflexionar sobre las estructuras, procesos y tensiones de la comunicación de las ciencias a públicos no especializados desde la universidad pública: un campo de investigación, formación y práctica en el que convergen y se multiplican los alcances, los límites y los desafíos del complejo diálogo social entre las diferentes disciplinas y campos científicos y los múltiples y heterogéneos públicos no especializados de las ciencias.
Como emergentes de dicha experiencia, comparto aquí, cinco ideas-fuerzas que postulan la comunicación de las ciencias como una práctica de construcción, una amalgama entre saberes artesanales y conocimientos científicos equivalente al trabajo en íntima relación entre arquitectos, ingenieros y albañiles, entre otros, como constructores cotidianos.
Llegué a Murcia con la mochila cargada de expectativas y preguntas. Durante cuatro meses, la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) de la Universidad de Murcia (UMU) fue mi lugar de trabajo, de encuentros y aprendizajes. Allí, en diálogo con colegas, equipos de divulgación y proyectos de comunicación de las muy diversas ciencias, fue tomando forma una idea-núcleo que atravesó toda la experiencia: comunicar la ciencia desde las universidades públicas es, en gran medida, una práctica de construcción.
La metáfora es sencilla. Para levantar una pared, hacer un cimiento o revocar un muro no alcanza con tener arena, cemento y cal. Lo central es la proporción de la mezcla: seis baldes de arena, medio de cemento y dos de cal, por ejemplo, son la mezcla adecuada para asentar ladrillos y levantar una pared. Pero si se busca es rellenar una viga o columna, la fórmula cambia; y lo mismo si se trata de un revoque -grueso o fino, también con sus respectivas especificidades-, de una platea para el piso o de una loza para el techo. No hay una receta única, sino combinaciones que dependen de la obra, del proceso y de la función que cumplirá cada elemento.
Algo parecido ocurre con la comunicación de las ciencias. No existe una fórmula cerrada ni una receta universal que pueda aplicarse en cualquier tiempo y lugar. Cada contexto exige su propia “mezcla” de modos, géneros y medios comunicacionales. Esta constatación, que parece obvia, a menudo es soslayada o pasa desapercibida sin reflexión ni consideración alguna. Del paralelismo entre la comunicación de las ciencias y la construcción de edificios diversos nacen cinco ideas-fuerzas que, desde la reflexión situada y la proposición activa, me permito compartir.
1. No hay mezcla universal: cada situación, cada contexto, demanda intervenciones específicas
Tal como esbozamos más arriba, no existe en la construcción una fórmula mágica que sirva para todo. Cada obra exige su propia combinación de materiales, herramientas y técnicas, entre otros aspectos. Lo mismo sucede con la comunicación de las ciencias desde la universidad pública. No hay recetas universales a aplicar de manera mecánica a todo contexto. Lo que funciona en una feria de ciencias en un barrio de la ciudad no será igual de eficaz en una actividad en un hospital, en una campaña digital o en una charla con adultos mayores. Cada situación comunicativa, cada territorio, cada público demanda un diseño específico, una adaptación sensible al contexto de los aspectos relacionales, simbólicos y materiales de la comunicación.
Durante mi estancia en la UCC+i de la Universidad de Murcia, esta idea se volvió evidente al ver la diversidad de propuestas que se llevan adelante: charlas y talleres de divulgación, cineforums, rutas científicas, escape rooms, concursos estudiantiles sobre diversas disciplinas, macro-eventos de divulgación, diálogos científicos en bares o talleres a pié de playa en el Mar Menor. Todas son formas de comunicar las ciencias, pero cada una responde a una lógica situada, a las características de los participantes (edad, género, nivel educativo, condición socioeconómica, etnia, consumos culturales, etc.), al entorno territorial y a la trama simbólica en que ocurre la interacción.
Pensar la comunicación de las ciencias como práctica de construcción implica justamente esto: entender que no hay una mezcla única, que no existen fórmulas cerradas. El desafío está, en consecuencia, en leer e interpretar cada contexto y mezclar los “materiales” comunicacionales de modo que la práctica comunicacional haga sentido en la situación concreta en que se propone el diálogo sobre las ciencias entre personas con experticias científicas diferentes.
2. La comunicación como objeto de diseño: una modesta apología de la planificación
Una segunda idea-fuerza es que la comunicación de las ciencias también constituye -o debiera constituir- un objeto de diseño. Con frecuencia, las acciones de divulgación nacen del entusiasmo y de la voluntad personal de los actores universitarios, pero sin la tan necesaria planificación ni el respaldo institucional que les otorgue continuidad y solidez. Tal como en la construcción, no alcanza con tener materiales: se requiere un plano, una secuencia, una organización del trabajo. Cada propuesta comunicacional requiere de ideación, planificación, producción, ejecución y evaluación, como claves no solo de su desarrollo inmediato, sino también de su sostenibilidad en el tiempo.
Diseñar implica, al mismo tiempo, abrir la mirada a todo el proceso comunicacional. No se trata de definir y poner en circulación un mensaje, sino de pensar en los públicos, en los modos, medios y géneros más adecuados, en la situación comunicativa concreta y en las ideas o significados que se pretenden construir. Todo diseño supone reconocer, además, que la comunicación de las ciencias no es un “añadido” a la investigación -un objeto secundario que aparece al final del recorrido-, sino una dimensión constitutiva de la actividad científica y del modo en que las ciencias y sus actores se vinculan con su entorno social ya sea local, nacional o mundial.
Ese desplazamiento de la mirada, de la comunicación como difusión de resultados hacia la comunicación como producción de mediaciones de diálogo social sobre las ciencias -sus fundamentos, procesos, actores, sentidos y condiciones-, permite pensar la práctica de la comunicación de las ciencias como una verdadera estrategia de vinculación entre la universidad pública y la sociedad a la que se debe.
3. ¿Dónde está el «gran público»? Públicos diversos, estrategias múltiples
Una tercera idea emergente de la experiencia polemiza con la noción de un “gran público” o de “la sociedad en su conjunto” como destinatario único y homogéneo de la comunicación de las ciencias. Esa abstracción, tantas veces presente en los discursos institucionales y/o en las experiencias específicas de comunicación de las ciencias, no encuentra correlato en la práctica situada: lo que encontramos siempre son individuos y grupos sociales concretos, situados en territorios específicos y atravesados por diferencias y desigualdades de edad, género, educación, posición social, pertenencia cultural y condiciones de vida.
Desde esta perspectiva, las identidades y las posiciones sociales no son únicas ni lineales, sino que se entrecruzan y se condicionan mutuamente. Un mismo taller de ciencias no interpela de igual manera a niños y niñas de una escuela urbana que a quienes asisten a una escuela rural, ni a estos en comparación con estudiantes universitarios, ni mucho menos con un grupo de personas mayores reunidas en un centro cultural. Cada público es portador de experiencias, expectativas y saberes propios, y esa diversidad no puede ni debe ser ignorada si se busca construir un diálogo genuino entre ciencia y sociedad.
Reconocer la pluralidad de los públicos implica asumir la necesidad de estrategias múltiples. Y aquí, otra vez, la metáfora de la construcción ilumina: no hay un único material con el que levantar toda una casa. Se requieren distintos insumos, herramientas y técnicas según la parte y el conjunto de la obra en construcción. Para la comunicación de las ciencias, esta premisa implica la necesidad de una apropiación consciente de los diversos modos, géneros y medios de la comunicación humana, hoy en crecientes y abiertos procesos de digitalización. Desde los encuentros cara a cara, donde prima la oralidad, los gestos y la mirada, hasta los nuevos medios y formatos audiovisuales y multimediales. Desde la prensa, la radio, el cine y la televisión, como tradicionales medios de la comunicación, hasta las nuevas plataformas y redes socio-digitales. Y desde los géneros clásicos -como la entrevista y el artículo de divulgación periodística-, hasta formas emergentes, experimentales y/o performáticas, pasando en el medio por el monólogo científico, el podcast, el concurso interactivo o el relato transmedia, el grafiti y el rap, entre tantos otros géneros y subgéneros convencionales o emergentes de la comunicación.
Entender y asumir en la práctica que no hay un “público general” sino públicos específicos, diversos y desiguales, es, en definitiva, un paso indispensable para que la comunicación de las ciencias deje de ser una transmisión unilateral que nunca llega del todo y se convierta en una práctica social de reconocimiento, diálogo y encuentro en torno a las ciencias.
4. La pieza comunicacional como medio, no como fin
En toda obra de construcción, los materiales y las herramientas son imprescindibles, pero nunca constituyen un fin en sí mismos. A los fines de la obra, un balde de arena, los ladrillos y hasta la misma mezcla o pastón no tienen sentido de manera aislada: su valor reside en la función que cumplen dentro del proceso constructivo y, en última instancia, en la obra en su conjunto -la pared, el techo, la casa misma- y en sus funciones sociales.
Algo similar ocurre con la comunicación de las ciencias. Ningún objeto comunicacional -sea éste un folleto, un video, un afiche, un taller, un podcast o una campaña en redes sociales- debe pensarse como un fin acabado. Su verdadero sentido es el de ser un medio que habilite procesos de interacción, de encuentro y de diálogo social sobre los diversos aspectos de las ciencias. En este sentido, la pieza comunicacional es apenas la excusa, el punto de partida para que una marca o huella importante ocurra en la relación entre la universidad, sus actores y los diversos públicos no especializados de las ciencias.
De esta manera, lo importante no es la pieza comunicacional en sí -el “videíto”, como a menudo se lo denomina bajándole el precio tanto al producto como a quién lo produce-, sino las actitudes, cogniciones y comportamientos que provoca: preguntas, conversaciones, nuevas ideas, vínculos más estrechos entre el conocimiento científico y los problemas de la vida cotidiana. La comunicación de las ciencias entendida como práctica de y en construcción nos invita, entonces, a mirar más allá del objeto producido y a concentrarnos en el proceso vivo de diálogo y apropiación social del conocimiento que toda pieza o producto comunicacional procura habilitar.
5. Comunicar siempre es encontrarse con otro/a/s
En última instancia, toda práctica de comunicación implica un encuentro (o un desencuentro) con otro/a/s. La teoría vigente enseña que la comunicación es siempre con otros, para otros, por otros o contra otros. Volvamos a la construcción: nadie construye en soledad, siempre hay otros/as en el antes, en el durante y en el después. Siempre habrá un/a otro/a que habitará la casa, que poblará sus espacios, que dará sentido a la obra terminada. De igual modo, comunicar las ciencias implica reconocer que a uno y al otro lado del proceso comunicativo siempre hay personas, grupos y comunidades con saberes, experiencias y modos propios de comprender y habitar el mundo.
En tal sentido, es preciso advertir que la ciencia constituye una forma particular de codificar el conocimiento, pero no la única. En cada situación comunicativa entran en juego otros saberes sociales, culturales y comunitarios: los sentidos prácticos de la vida cotidiana, las memorias locales, los saberes tradicionales, las narrativas compartidas, las habilidades técnicas y las sensibilidades artísticas, entre otros. Reconocer estos y otros saberes y otorgarles legitimidad no debilita a la ciencia, sino que la enriquece y la acerca a los, como se dijo, muy diversos públicos de las ciencias como dinámico y abierto patrimonio público en tensión con distintos intereses particulares. Es allí donde la comunicación se convierte en un verdadero puente: no en la transmisión unilateral de un conocimiento “ya hecho”, sino en la posibilidad de un diálogo entre saberes.
Entender la comunicación de las ciencias como un encuentro sociocultural situado, o sea atravesado por condiciones históricas y actuales, nos invita, entonces, a asumir la dimensión dialógica de estas prácticas. Implica reconocer que siempre hay un otro, y que en ese cruce entre ciencia y sociedad se construyen sentidos compartidos, se crean y recrean vínculos sociales y se ensayan nuevas maneras de habitar lo común.
«¿Cuánto cuesta el metro cuadrado?» Breve epílogo sobre las condiciones sistémicas e institucionales de la comunicación de las ciencias
La metáfora de la construcción que atraviesa las cinco ideas-fuerza aquí esbozadas admite todavía una última analogía, esta vez vinculada a las condiciones de (im)posibilidad de la comunicación de las ciencias desde la universidad pública: ¿Cuánto cuesta, en términos reales, levantar un “metro cuadrado comunicacional”? ¿Con qué condiciones contamos para hacer comunicación de las ciencias con algo más que la acaso generalizada tendencia a la práctica de diferentes actores individuales y grupales?
Así como en la construcción de una vivienda el acceso a los materiales, el costo de la mano de obra y el acceso al crédito condicionan la posibilidad de llevar adelante la obra, también en la comunicación de las ciencias mucho importan las condiciones sistémicas e institucionales en las que operan la voluntad, el saber, la iniciativa y la agencia de los actores del sistema de ciencia, técnica y educación superior ¿Qué alcances y límites enfrentan en su quehacer cotidiano? ¿Cómo estas restricciones condicionan las prácticas efectivas y potenciales de comunicación con públicos no académicos?
Los múltiples y heterogéneos desafíos actuales y futuros de la comunicación de las ciencias desde la universidad y otras organizaciones públicas se despliegan, hoy, en un contexto nacional atravesado por políticas destituyentes de la ciencia en general, y de las ciencias sociales en particular. El desfinanciamiento, la precarización y la deslegitimación, entre otros mecanismos visibles, implican un desafío mayúsculo para la sustentabilidad de los actores, de las organizaciones y del sistema público de ciencia, técnica y educación superior. En ese escenario, la tarea de comunicar las ciencias, sin dudas siempre estratégica, adquiere hoy también un carácter urgente: no solo se trata de tender puentes entre el conocimiento científico y los públicos no académicos, sino también de construir visibilidad, credibilidad y legitimidad para la ciencia como conocimiento público indispensable del desarrollo y la soberanía nacional.
Por Amir Coleff. Estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales de la FCH-UNRC. Becario doctoral del CONICET con sede de trabajo en el Instituto de Investigaciones Sociales, Territoriales y Educativas (ISTE-UNRC/CONICET). Docente-investigador del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la FCH-UNRC. Tema de tesis: «Comunicación de las ciencias con públicos no especializados: estructuras, procesos y tensiones en una universidad pública del interior argentino». Director: Dr. Edgardo Carniglia. Co-director: Gustavo Cimadevilla. Contacto: acoleff@hum.unrc.edu.ar